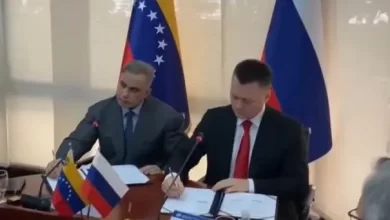El caso Salas Wenzel
La condena a cadena perpetua, sentencia definitivamente firme, contra el general chileno Hugo Salas Wenzel por sus delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet, replantea varios tópicos referidos al terrorismo de Estado. Porque el general Salas Wenzel comandó dichos crímenes desde la altísima posición de Director de la Central Nacional de Inteligencia, es decir, el primer organismo de seguridad de la época.
A Salas Wenzel se le han seguido varios juicios, pero esta condena deriva de su participación en el asesinato de doce dirigentes opositores, en junio de 1987, es decir, en las postrimerías de la dictadura, precisamente cuando Pinochet apostaba a dulcificar su imagen ante el mundo, con miras a una apertura encabezada por él mismo.
Esa matanza se inscribe dentro de la llamada “Operación Albania” desencadenada en el marco de una feroz oleada represiva tras el atentado que casi acaba con Pinochet, al atardecer del 7 de septiembre de 1986. El dictador venía con su comitiva por el lugar llamado El Cajón de Maipo, en los suburbios de Santiago, cuando un escuadrón casi suicida logró interceptar la caravana y disparó durante ocho minutos, incluso lanzando un misil que no estalló. El mismo Pinochet diría más tarde que salvó milagrosamente la vida, aunque el milagro derivó de la impericia y el nerviosismo de los muchachos que intentaban liquidarlo.
La dictadura se había iniciado el 11 de septiembre de 1973, es decir que para la fecha del atentado se cumplirían trece años de desempeño militar en el poder. Los primeros años fueron particularmente bárbaros, con incalificables redadas donde secuestraban y recluían, luego torturaban, ejecutaban y desaparecían a muchos líderes opositores, jóvenes izquierdistas, muchachos universitarios e incluso gente del común; entre una especie de neurosis colectiva que se había apoderado de los mandos militares y policiales, con el baño de sangre que estremeció la opinión pública mundial.
Tras el atentado, la dictadura se devolvió sobre sus pasos, regresando a la época de la mayor represión. De hecho el país vivió en estado de sitio y de conmoción generalizada. Incluso connotados líderes de la pacífica oposición como el futuro presidente Ricardo Lagos fueron encarcelados. Mientras tanto, los organismos represores desataron una auténtica cacería humana, no para apresar ni procesar o esclarecer el atentado, sino para ejecutarlos de inmediato.
Pinochet tuvo, en semejante coyuntura la oportunidad de redimensionar su Gobierno. Un hombre con otra formación y más amplia visión política habría aprovechado la lección para establecer un compás de diálogo con la oposición y acelerar la transición. Pero repitió el precedente dominicano tras la muerte de Trujillo (1961) o de Nicaragua tras la liquidación del primer Somoza (1956) para implementar el baño de sangre.
Así fue como la Central Nacional de Inteligencia liquidó a los doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hugo Salas Wenzel, el ahora convicto, comandó la masacre. Para ese año ya la Guerra Fría se había apaciguado, la Unión Soviética acentuaba su perestroika y Estados Unidos concebía otro diseño en su política hemisférica hacia Latinoamérica.
Salvo un enfrentamiento desatado en una escuela, todas las ejecuciones se hicieron con absoluta superioridad de efectivos, dominio del terreno, sobreabundancia de escuadrones de asalto, armados hasta los dientes. La prensa informaba de balaceras, pero los únicos que disparaban eran los “Rambos” de Pinochet, que masacraban a muchachos desarmados y acorralados.
Dos décadas después y en un mundo que asume la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y genocidio, una treintena de los asesinos han sido encausados. El mismo Pinochet pasó los últimos años de su vida en penoso disimulo de su salud mental, para evadir la justicia. Manuel Contreras, otro general muy influyente, también ha sido condenado. Y así llegó la hora de la verdad para Hugo Salas Wenzel, condenado a cadena perpetua esta semana.
Siempre me he preguntado cómo pudieron los militares del Cono Sur incurrir en los crímenes contra la humanidad que ahora estremecen la conciencia del mundo occidental. ¿Cómo pudo operar una Caravana de la Muerte que iba masacrando opositores por la serranía chilena? ¿cómo pudieron raptar niños y neonatos en Buenos Aires? ¿cómo hicieron otro tanto en Montevideo?
Porque la tragedia chilena fue equivalente a la de Argentina y de Uruguay, en menor proporción a la brasileña. Los países más cultos de Latinoamérica, los de mayor desarrollo industrial y científico, dieron un salto atrás en los años setenta, reviviendo sus propias páginas de terror y las del Caribe en tiempos de Trujillo, Somoza, Batista y Duvalier.
Estos crímenes ocurrieron primero en Europa. Veinte años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se conocía la figura del genocidio y de los delitos contra la humanidad. Imagino que los mismos militares que masacraban campesinos, que torturaban estudiantes o sacaban los fetos de los jóvenes izquierdistas, habían visto las películas del nazismo, sabrían de los juicios de Nuremberg… ¿cómo pudieron llegar a eso?
Y quienes ordenaron —o por lo menos consintieron— semejantes barbaridades no eran ni remotamente lumpen ni ignaros, ni siquiera oficiales comunes. Eran oficiales de alta graduación, de la flor y nata de esas sociedades; Pinochet, por ejemplo, fue un tratadista de la geopolítica y al llegar al poder ya era una persona de edad quizás con nietos. Los argentinos eran miembros del Estado Mayor y habían estado en funciones públicas durante dos décadas. Habían viajado, hablaban otros idiomas, iban a la ópera, y también a misa.
Junto al horror por la relación de los casos, provoca cierta fascinación intelectual la raigambre ideológica de esta barbarie. La literatura izquierdista ha repetido que en la Escuela de las Américas redactaron los manuales de tortura, pero resulta que los oficiales norteamericanos no harían algo semejante en su país. ¿Fue una logia sádica? ¿hacían profesión de extremismo como el Ku Kux Klan? ¿tenían un ideario, un código, o lo hacían por puro instinto?
Parece que junto a la aureola para las obras de caridad, cada ser humano carga arrebatos demoníacos. En el Cono Sur, durante los infames setenta y ochenta, se soltaron todos los demonios que lleva el hombre dentro. Todos los instintos criminales, toda la pulsión homicida y la tentación totalitarista del Estado.
Abogado y Politólogo